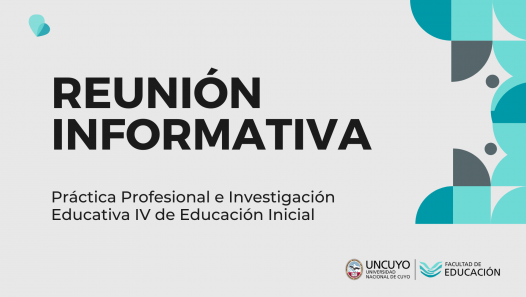Transcripción de la presentación de Julio Aguirre en la Facultad de Educación
La presentación se divide en tres partes: primero, repasaré brevemente qué es el sistema de créditos académicos, segundo, describiré la normativa que ha sacado la subsecretaría de Políticas Universitarias del Gobierno Nacional sobre el Sistema Argentino de Crédito Académico Universitario (SACAU) y por último explicaré cómo esa normativa ha sido reglamentada en la UNCuyo.
No voy a hacer una explicación extensiva del crédito universitario, de los distintos sistemas de crédito que existen y de los debates que se han generado al respecto. Eso es algo que muchos de Uds. conocen mejor que yo y que, incluso, pueden perfectamente preguntarle a la inteligencia artificial y se los va a decir con más detalles de lo que yo puedo dar. Pero sí vamos a presentar la información relativa al sistema a implementar en Argentina y también, y lo más importante, trataré de responder todas las preguntas. Fundamentalmente esa es la parte que me parece más interesante, pues más allá de la información que yo les pueda dar, es lo que podamos conversar después que creo puede ser muy interesante porque hay muchas dudas respecto al tema de créditos y cómo implementarlo en la Universidad. Porque, por ejemplo, cuando se habla de créditos se habla también de duración de las carreras y allí aparecen interrogantes del tipo: ¿de qué se trata, es que se quieren achicar las carreras? Todo esto pongámoslo sobre la mesa, discutámoslo con mucha claridad, con mucha transparencia, para poder sacarnos todas las dudas respecto a esta temática.
Me voy a detener fundamentalmente en algunas cuestiones conceptuales que están por detrás de los créditos académicos, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros en la Universidad, es que muchas veces cuando sos pionero, llegar antes de tiempo se parece mucho a equivocarse. Porque te mandás, llegaste muy temprano y te encontrás solo tratando de hacer algo que sólo tiene sentido colectivamente. Bueno a la Universidad de Cuyo le pasó un poco eso con el tema de créditos. Se implementó en el 2016, con unas ordenanzas específicas -la 7 y la 75-. Nadie sabía exactamente qué era, no se implementó realmente en ninguna facultad, y ahora ya es una cuestión del sistema universitario entero. Entonces vamos a tratar de repasar un poco qué es esto del SACAU, de dónde viene, quién lo votó, por qué. La idea es explicar un poquito eso y, luego, cómo esa normativa que es una resolución del ex Ministerio de Educación (ahora Secretaría de Educación) fue reglamentada en la UNCuyo con la Ordenanza 53 de este año del Consejo Superior.
¿Qué es un sistema de crédito?
Es algo muy sencillo, tiene una dimensión metodológica. Lo que buscan los sistemas de crédito es lograr ponderar, de alguna manera, todo el volumen de trabajo de los estudiantes, para lograr ciertos objetivos, o ciertos resultados de aprendizaje. No es una tabla de conversión de horas en otra cosa. Involucra un poquito de eso, sí, pero ese no es el propósito. El propósito de un sistema de crédito es poder visibilizar explícitamente todo el volumen de trabajo que llevan adelante los estudiantes en un marco de interacción pedagógica, interacción áulica con los docentes. Pero también todo el trabajo que se tienen que llevar a sus casas para estudiar, para hacer trabajos prácticos, para hacer prácticas y actividades de todo tipo. Por ello, lo que se busca es captar la totalidad de ese volumen de tiempo de trabajo en función del resultado de aprendizaje que, se supone, han obtenido al aprobar determinados espacios curriculares en un plan de estudios.
Entonces, el propósito del sistema de créditos es llevar adelante esa ponderación, para lo cual se parte de un supuesto: que la política curricular, los planes de estudios, están orientados a resultados de aprendizaje explícitamente definidos. En el marco de nuestra Universidad, y volviendo a las ordenanzas 7 y 75 del 2016, eso lo brinda es el marco de la educación basada en competencias. O sea que nosotros tenemos que definir, para cada espacio curricular, un conjunto de objetivos específicos, en este caso competencias. Y los créditos lo que nos van a decir, es el tiempo total de trabajo del estudiante que estiman quienes diseñan ese plan de estudio, que les va a tomar adquirir esos resultados, esas competencias. Lograr esos resultados se mide, en realidad, no en horas silla u horas de cursado, lo que mide es la totalidad del trabajo siempre en función de un resultado.
¿Para qué? La idea es que ese resultado quede acreditado, y por consiguiente el estudiante cada cosa que hace, en el marco de su proceso educativo, queda certificada con una cantidad de tiempo imputada a cada una. Y esos créditos los puede ir guardando en su mochila, y a medida que va avanzando en su trayecto formativo, incluso si eso implica cambiar de carrera, cambiar de institución, cambiar de universidad, cambiar de provincia, cambiar de país, tiene un reconocimiento oficial de todo ese volumen de trabajo que hizo para lograr todos esos objetivos de aprendizaje explícitamente definidos en un plan de estudio. Y por consiguiente, al quedar adecuadamente definido en volumen de tiempo y en objetivos específicos de aprendizaje, pueda ser reconocido por otra institución que participe, o que reconozca el sistema de créditos.
A la institución le sirve para planificar su oferta. Sirve para poder ir reconociendo cada cosa que va haciendo el estudiante. Para poder integrar esos resultados de manera transversal en más de un plan de estudio diferente y, fundamentalmente, al estudiante le sirve para lograr una certificación de todo lo que ha hecho.
Normalmente bajo otro tipo de sistemas de equivalencia, por ejemplo como tenemos ahora, pasa muchas veces que un estudiante que ha hecho un trayecto formativo de una carrera, esa misma carrera u otra carrera en otra universidad, llega acá con lo que ha rendido, con una especie de plan de equivalencia o con algún tipo de analítico que certifique lo que aprobó y por el nombre de la cátedra, más o menos, dicen: bueno el nombre de esta materia se parece más o menos al nombre de esta otra materia que tenemos nosotros. Entonces se le pasan los programas analíticos a un profesor y el profesor define si aprueba o no la equivalencia. Tenemos innumerables ejemplos de profesores que dicen, bueno, es bastante parecida pero acá usamos otra bibliografía por lo que no le puedo aprobar esta equivalencia porque le falta la bibliografía que yo trabajo.
Un poco lo que está planteando el sistema de créditos es que eso no tiene nada que ver con lo que hizo el estudiante. Que lo que tiene que estar adecuadamente definido en cada unidad curricular es, primero, qué es lo que aprendió efectivamente, independientemente de cuestiones muy cambiantes como la bibliografía. Segundo, cuál fue el volumen total de tiempo que le llevó lograr ese aprendizaje. Y la idea es que todo eso sea reconocido, en la medida de lo posible. Ese es básicamente el corazón del sistema de créditos, y es por eso por lo que, en principio, lo entendemos como una herramienta que acompaña la planificación curricular.
Ahora bien, por detrás de esa herramienta, por supuesto, hay un conjunto de consideraciones conceptuales que si no están guiando el resto del diseño de los planes de estudio, no tiene sentido implementar un sistema de crédito. Porque si no, lo que termina pasando, y tenemos experiencia en nuestra Universidad, es que el sistema de crédito se transforma en una simple tablita de números que alguien hace y que dice: bueno, antes teníamos 25 horas, más o menos, nos da un crédito. Armamos las tablitas y nadie sabe exactamente para qué sirven, después no tiene ningún tipo de propósito, no impacta en el estudiante, no impacta en la forma de diseñar los planes, no impacta en la forma en la cual diseñamos nuestras planificaciones, no impacta en el modo en el cual determinamos el volumen de material, el volumen de actividades que vamos a realizar en cada materia.
Para que el sistema de créditos sea significativo, tiene que estar adecuadamente implementado. Y esto es lo que nos está pidiendo a nosotros la nueva normativa. A fin de mes hay un congreso universitario en la Universidad de Rosario, que ha organizado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde el tema principal de discusión, o uno de ellos es, precisamente, cómo vamos a hacer para implementar este tema del SACAU, porque están todas las universidades bastante nerviosas en cómo llevar adelante este tema; pues no es nada sencillo.
Entonces, hay una serie de concepciones por detrás de un sistema de créditos, para que sea implementado de manera satisfactoria. La primera es una concepción sobre el aprendizaje. El aprendizaje tiene que pasar de estar centrado en los contenidos que dictamos, a estar centrado en lo que efectivamente aprende el estudiante, centrado en él. Esto implica mirar los objetivos de aprendizaje que efectivamente logró ese estudiante. Para ello, debemos precisar un perfil de egreso, definir todas las competencias que constituyen ese perfil de egreso para, luego, diseñar una malla curricular que permita la consecución progresiva de esas competencias para alcanzar ese perfil y poder acreditar cada etapa de ese proceso.
Luego, entonces, en función de eso se pueden repartir créditos, o sea, tiempo de trabajo. Se da vuelta como normalmente estamos acostumbrados a diseñar planes de estudio. Incluso en facultades con expertos en estos temas, han tenido muchos problemas para implementar esto. Es decir, llevarlo a la práctica no es nada sencillo, hay muchas resistencias. A su vez también, para que el sistema de créditos le sirva al estudiante -y el propósito es que le sirva al estudiante-, se presupone que las universidades que avanzan en sistemas de créditos deben tener diseños curriculares más flexibles. Y deben tener una oferta académica más abierta.
¿Qué significa esto? Si yo realmente tengo que reconocer esos créditos que trae ese estudiante que estuvo cursando en tal otro lugar, y realmente quiero hacer valer todo ese volumen de trabajo que tiene, no quiero tratarlo simplemente como una persona que empezó recién ayer su formación universitaria. Yo debo tener un diseño de plan de estudio que habilite la acreditación de todo lo que esa persona ha hecho. Por supuesto, un estudiante que hizo primer año de Odontología, que quiera estudiar en la Facultad de Educación, o en Filosofía y Letras, claramente va a estar muy complicado.
¿Qué es lo que efectivamente se le va a acreditar? Por supuesto no se está hablando de acreditar cualquier cosa de cualquier manera, pero sí poner en el centro qué es lo que efectivamente aprendió, y qué volumen de trabajo tiene por detrás ese estudiante. El grado de flexibilidad que pueden tener estas carreras y en qué medida esos reconocimientos de trayectos van a ser aceptados en las distintas carreras del país, es algo que todavía está trabajándose. Porque normalmente para que este tipo de sistemas de créditos funcione, lo que tiene que haber es mucha articulación interinstitucional a nivel de las distintas disciplinas. Para ponernos de acuerdo en qué es exactamente lo que estamos enseñando -cosa que es más común en las carreras de Artículo 43 de la LES en la Argentina, que en las del Artículo 42-, cuál es ese perfil de egreso, cuáles son esas competencias de egreso, cuáles son esos resultados de aprendizaje, y más o menos qué volumen de trabajo le debería demorar a un estudiante lograr esos resultados de aprendizaje. Esos consensos, en todos los países y en las regiones del mundo que han avanzado en sistemas de créditos, han sido agónicos, han sido años de discusión, porque no son acuerdos fáciles. Argentina está recién empezando este proceso, pero ese es el objetivo. No que todas las carreras sean iguales, no. Sino que haya un grado de consenso lo suficientemente grande en qué es lo que implica formar un profesional de determinada disciplina, de determinada carrera. Como para que todo lo que hizo esa persona estudiando esa carrera en una institución, sea, casi en su totalidad, reconocido en otra institución donde está estudiando lo mismo o algo muy similar. Ese es el propósito. Y para que eso realmente sea así, tienen que cambiar muchas cosas en la política curricular y en la forma en la cual diseñamos planes de estudio. Y en la forma en la cual nos abrimos hacia esa movilidad de estudiantes, que puede ser de una carrera a otra dentro de una misma facultad, o de distintas carreras de distintas facultades en distintos países, en distintas universidades.
Ese es un poco el propósito final que tiene también el sistema de créditos: el reconocimiento del trayecto que traen cada uno de los estudiantes. Esto implica querer avanzar hacia currículums más abiertos, más flexibles, en poner foco en lo realmente aprendido por el estudiante, y no tanto en los contenidos de cada espacio curricular; es decir, dar vuelta a esa ecuación. Si eso realmente no se lleva adelante, si esos aspectos conceptuales relativos al aprendizaje centrado en el estudiante y el diseño curricular flexible y abierto no son implementados, no solamente el sistema de créditos no tiene ningún sentido, sino que es incluso contraproducente, porque sólo vamos a complicar el diseño curricular incorporando tablitas de conversión que van a meter números que son muy difíciles de hacer cuadrar. Porque si no cambiamos la forma de diseñar desde cero, si no hay todo un proceso de cambio en la forma en la cual concebimos el plan de estudio, imponer el sistema de créditos es un dolor de cabeza y realmente no tiene sentido.
Como ahora estamos obligados normativamente a trabajar un sistema de créditos, tenemos que empezar de cero de la mejor manera posible. Básicamente, la idea es centrar todo en ese proceso de acreditación, en registrar todo lo que ese estudiante va adquiriendo, en cada materia que aprueba. Que vaya pudiendo guardar en su mochila todo lo que fue acreditando y que eso le permita un reconocimiento, que eventualmente pueda hasta incluso traducirse, en el marco de planes de estudio un poco más flexibles, en certificaciones de titulaciones intermedias que vayan reconociendo, ponderando realmente todo lo que esa persona hizo. Y la única forma de hacer eso -y esto va a ser uno de los grandes ejes-, es a partir de mucho debate. Porque la ponderación de los resultados de aprendizaje, de los tiempos que demanda alcanzarlo y de su relevancia dentro de la formación de un perfil de egreso específico, sólo la puede realizar la comunidad disciplinar específica. No puede venir alguien de afuera a aclararle esto.
Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan: profesor, usted va a dar tal materia, estos son los contenidos mínimos, tiene tantas horas de clase. Esa es la información que nos dan cuando ganamos un concurso, o somos designados para llevar adelante una materia. En base a la cantidad de horas que tenemos, más o menos hacemos una ponderación. Decimos, bueno, voy a meter estos textos, esto no puede faltar, esto es muy importante, este me gusta, este es un clásico. Y luego vamos viendo cómo lo vamos resolviendo. Acá cambia totalmente, acá la idea es que nos digan que el estudiante, al finalizar esta materia, al aprobar este paso curricular, tiene que poder ser capaz de resolver esto y esto; tiene que saber esto. Y para ello tiene que usar un volumen total de, supongamos, 5 créditos, que son 125 horas totales de cursado, de estudio, de realización de trabajos, etcétera. Por consiguiente, con esa información cuando vayamos a diseñar nuestra planificación, y suponiendo que el plan de estudio sea coherente y la cantidad de créditos sea apropiada para que yo pueda realmente llevar a los estudiantes hacia esos resultados de aprendizaje, tengo que diseñar toda mi planificación considerando la totalidad de esos tiempos. Y esto, lo que va a permitir cuando está bien hecho -y es muy difícil hacerlo bien-, es que no nos pase algo como lo que venimos registrando en nuestra Universidad. Algo que nos está pasando en un montón de carreras en todas las facultades, que es que realmente es imposible que los estudiantes resuelvan todas las materias que tienen que resolver en un cuatrimestre. Porque literalmente le estamos pidiendo una cantidad de horas semanales que no tienen. Es por eso que, muchas veces, cuando se habla de la dimensión curricular de la demora en los estudios superiores, se habla del tema del crédito.
Tomen en consideración que el estudiante de tiempo completo -que en nuestra Universidad son menos del 50%-, tiene 40 horas semanales. Si las cuatro materias o las tres materias que están cursando en este cuatrimestre, cuando las pasamos a crédito, cuando miramos el volumen total de tiempo que tienen que ponerle para efectivamente aprobarlas en tiempo y forma, da 62 horas a la semana, claramente no lo van a lograr. Si esa información es clara para los estudiantes, elegirán solo dos de las cuatro. Si esa información no es clara para los estudiantes van a intentar hacer las cuatro materias y van a fracasar en las cuatro, que es lo que está pasando en muchas carreras de la Universidad.
En el programa de sinceramiento curricular básicamente trabajamos este tipo de cosas. En algunas carreras lo que hemos visibilizado es que la demora de ocho años, más o menos promedio que tenemos, realmente está en función de lo que les estamos dando, les estamos dando carreras de ocho años. Por consiguiente eso ha generado que en muchas carreras, en muchas facultades, tenemos que trabajar en cómo nos adecuamos a una carrera de cinco años. Y es por eso por lo que muchas veces se suelen vincular estas discusiones con esta idea de achicar las carreras, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con decir la verdad respecto a los tiempos que les demora a los estudiantes realizar cada obligación curricular.
Les doy un ejemplo concreto. Cuando hicimos todo el trabajo de sinceramiento en la carrera de odontología llegamos a una conclusión muy interesante. No es una carrera de cinco años. Es una carrera de seis, y tiene que ser una carrera de seis. ¿Por qué? La carrera de Odontología es una carrera matriculada Artículo 43, regulada por el Estado. Son todas muy parecidas las carreras de odontología en el país, y la persona que sale con una matrícula de odontólogo está habilitada, entre otras cosas, a hacer intervenciones quirúrgicas. Para poder habilitarle intervenciones quirúrgicas debe tener una cantidad de horas de práctica, con pacientes, que es muy grande. Y esto estaba relativamente velado en el diseño curricular de nuestra carrera de Odontología. Estaba forzada a que entraran cinco años. Y no entran cinco años, porque tienen que estudiar, porque tienen que rendir, porque tienen que cursar y porque tienen que encontrar pacientes con determinadas características para poder hacer la cantidad de horas de prácticas mínimas que requieren, y eso no es nada fácil de coordinar. Entonces, esa es una de las cuestiones que surgió del proceso de sinceramiento curricular: que, tal cual está, tiene que ser una carrera más parecida a la carrera de Medicina y sincerar que es una carrera de seis años y no de cinco.
Acá, en la Facultad de Educación, pasa algo parecido con la Tecnicatura en Interpretación. ¿Cuál es el problema que tienen los intérpretes? Yo lo asocio mucho a lo que pasa con idiomas, con inglés, por ejemplo. Y de alguna manera también con lo que pasa en Música y en Artes. Y es que muchas personas quieren ser intérpretes, pero no tienen desarrollado el lenguaje. Entonces hay que empezar a enseñar el lenguaje antes de poderlo formar como intérprete. Entonces hay un montón de resultados de aprendizaje que se presupone que deben tener, que no están. Entonces cuando vos sincerás todo el volumen de trabajo que demanda ese estudiante real que tenés, que no maneja el lenguaje, para llegar a ser intérprete -que es algo dificilísimo-, no te entra en la duración de una carrera de Pregrado. Esa parte de la discusión tiene que estar. O les pedimos de entrada que tengan cierto nivel del lenguaje (como en la carrera de inglés, en Filosofía y Letras, que prácticamente hay que ser un hablante nativo de inglés para poder ingresar), o tengo que estirar dos años la carrera, para enseñarle lo que no traen. Que es lo que hace la Facultad de Artes con Música. Hay que tener un nivel mínimo para poder empezar el estudio universitario de un instrumento. Como eso no lo tienen incorporado dentro del grado, les pasa que tienen indicadores malísimos de rendimiento académico. En realidad están absorbiendo una situación que no deberían absorber. En la Facultad de Artes se hacen cargo de esa formación que quizás deberían tener de la Secundaria -si es que hay colegios artísticos que nos preparan hasta ese nivel-, pero como prácticamente no hay, se tienen que hacer cargo ellos de esa formación y eso les revienta las estadísticas.
Ante eso tenés dos alternativas, o transparentás la duración de la carrera, o -y acá es cuando viene la tensión que están teniendo muchas carreras-, resolvés ¿cómo achicamos y para qué? Pero esto es una decisión institucional, es una decisión de la comunidad disciplinar, académica de cada una de las carreras.
Entonces el sistema de créditos busca fundamentalmente eso, ser transparente respecto a todo el volumen de trabajo de los estudiantes. Ser categórico y explícito con los resultados de aprendizaje efectivamente logrados. Para que el estudiante pueda llevarse esas certificaciones consigo donde vaya. Porque, se entiende, es parte de su derecho. Eso es lo que busca el sistema de créditos. No es lo mismo tener 40, 50, 80, o 120 créditos universitarios aprobados, que no tener ninguno. Hay un trayecto que tiene que ser certificado y reconocido. Eso es lo que busca el sistema.
¿Qué pasa en Argentina?
Esta es una discusión que tiene muchísimos años en el sistema. Es una discusión que nunca se llevó adelante en un contexto adecuado, como suele pasar muchas veces…, pero hay una larga deliberación sobre este tema. Hace mucho tiempo empezó con el tema de la internacionalización, la enorme dificultad que tienen los títulos de las universidades argentinas, de más o menos tener un parangón con los títulos de otras universidades. No solamente en el norte global, sino incluso en nuestra región. Es un problema que se iba resolviendo caso por caso, con convenios específicos, porque no había una unidad de medida que permitiera resolver un montón de estos movimientos. Empezó esta discusión con mucha fuerza pero luego empezaron a crecer a otras aristas hasta que llegó a esto de decir que tiene que ver con el reconocimiento del trayecto. Hubo una primera experiencia -hace ya casi 10 años- cuando salió toda una normativa de reconocimiento de trayectos formativos en las universidades, que lamentablemente se implementó bastante poco.
Después de varias discusiones en el CIN, en el año 2023 se aprueba. Estábamos a punto de lanzar el Sistema Argentino de Créditos y cambia el gobierno, y el nuevo gobierno dijo: no, paren todo, porque yo quiero ver de qué se trata esto. Estuvo casi un año bajo estudio y volvieron a activarlo. Ahora se avanza en un contexto complicado, porque no es buena la relación entre el CIN y el Gobierno Nacional, pero finalmente se avanza con una nueva resolución para darle forma al SACAU. Le cambiaron dos o tres cosas y salió muy parecida en el 2025, a lo que era la resolución del 2023. No cambió mucho, y finalmente terminan reflejando que tenemos que implementar un sistema de crédito, para todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del trayecto formativo de los estudiantes en nuestras universidades. Pero a su vez también para que tengamos algo que dialogue lo mejor posible con el resto de los sistemas universitarios del mundo.
Fueron discusiones bastante extenuantes que llevaron finalmente a esa normativa que dice que, para el primero de enero del 2027, cualquier plan de estudio que llegue a la Dirección Nacional de Gestión Académica no va a ser aprobado, ni va a tener reconocimiento oficial si no va con el SACAU implementado. Es decir que cualquier carrera nueva, o cualquier actualización del plan de estudio posterior a esa fecha, debe tener el sistema de créditos implementado para que el Ministerio lo reconozca.
Lo que también nos dice esa misma normativa es que un crédito académico debe tener un valor de entre 25 y 30 horas de trabajo total de los estudiantes. Esta parte, por supuesto, es significativa, pero en realidad esto es un juego de números. Podría tener 25, podría tener 32 -como tenía la ordenanza de la Universidad de Cuyo (la 75 del 2016)-, no importa. Lo importante es la unidad que es el crédito, que es el volumen total del trabajo de los estudiantes, y que es entre 25 y 30 horas, lo que debe guiar la política curricular. Por consiguiente, cuando se diseñan los planes de estudio, lo que hay que distribuir en la malla curricular entre todos los espacios curriculares, son créditos. Pero a su vez también nos dice que deben tener una cantidad mínima de créditos los planes de estudio -dependiendo del tipo de carrera-, y que deben tener todos los planes de estudio un promedio de 60 créditos anuales. Cuando uno trata de traducir estos 60 créditos anuales en horas de trabajo de los estudiantes, se aproxima bastante a unas 35 o 40 horas totales de trabajo semanal de los estudiantes, en el marco del calendario académico de cada año.
O sea, lo que nos están diciendo es: si ustedes se ajustan a 60 créditos promedio, están diciendo que son carreras para estudiantes de tiempo completo. Si se pasan de esos 60, le están diciendo que tienen que estar más de 40 horas semanales trabajando para poder avanzar con sus estudios. Si baja mucho de eso, serán menos de 40 horas semanales.